Click here to read this article in English.
Jesús fue un inmigrante. Todos los cristianos también somos inmigrantes. Por lo tanto, Cristo se identifica con nosotros y nos entiende. Como sus seguidores debemos imitar su ejemplo y aprender de él. También debemos mostrar compasión por aquellos que son extranjeros al venir de otros países y regiones ya que reconocemos que todos nosotros somos también peregrinos y extranjeros.
Es posible que las palabras en el párrafo anterior le hayan sorprendido un poco. En estos tiempos la inmigración es un tema importante y relevante para nuestra sociedad. Existen diferentes perspectivas y opiniones de lo que comúnmente se denomina “el debate migratorio”. El tema es complejo y estas diferencias también se ven reflejadas en aquellos que quieren poner a Cristo en el centro de sus vidas. Mi deseo no es intentar conciliar los diferentes puntos de vista, pero sí enfatizar dos puntos centrales y que comúnmente olvidamos como seguidores de Cristo: Jesucristo fue un inmigrante y todos los cristianos somos inmigrantes. Estas realidades nos deberían de dar una perspectiva más amplia sobre el tema de la inmigración que tanto se escucha a nuestro alrededor y del que muchos nos sentimos parte.
En primer lugar, Jesús fue un inmigrante tanto al venir a la tierra como durante su tiempo en este mundo. El evangelio de Juan enfatiza la deidad de Jesucristo y comienza con una sorprendente declaración: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho (1:1-3). El apóstol Juan utiliza una palabra conocida para sus lectores (logos) para describir la personalidad de Dios y su habilidad para comunicarse con su creación a través de su palabra. Este Verbo es Dios mismo; el eterno Creador del universo. Para los judíos, la expresión “la palabra de Dios” denotaba la personalidad divina y para los griegos implicaba la mente racional que gobernaba el universo. Por lo tanto, Juan deja en claro que Jesucristo es Dios y la fuente de todo lo que existe.
Sin embargo, el versículo 14 hace una declaración aún más asombrosa, “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad”. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre y vivió entre nosotros. En otras palabras, Jesús emigró a la tierra para vivir entre los seres humanos. Uno pensaría que su visita fue recibida con regocijo, pero lamentablemente Juan nos indica que “En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron” (10-11). Jesús sufrió el rechazo de aquellos con los que se identificaba y que quería salvar. Jesús ejemplificó perfectamente la gracia y la verdad, pero aún así su presencia no fue celebrada y valorada como era de esperarse.
Filipenses 2 afirma que al hacerse hombre, Jesús tuvo que humillarse. De ser Dios Jesús voluntariamente y en obediencia al Padre “bajó de categoría” al hacerse un ser humano. Por lo tanto, Jesús es nuestro ejemplo de humildad al que debemos imitar:
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Filipenses 2:5-8).
La segunda persona de la Trinidad, el Dios del universo se convirtió en un inmigrante al venir a este mundo. Además, Jesús no solamente fue un inmigrante en su deidad sino también en su humanidad. Como niño, Jesús y su familia huyeron a Egipto. Su familia tuvo que huir a un país extranjero, dejar atrás a su familia, posiciones y cultura. Tuvieron que comunicarse en un idioma diferente, comer comida diferente convivir con costumbres diferentes. Su papá tuvo que dejar su trabajo de carpintero y buscar trabajo en una tierra extraña. El evangelio de Mateo nos relata esta historia de la siguiente manera:
“Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga; porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi Hijo…Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel” (Mateo 2: 13-15; 19-20).
Jesús y su familia en obediencia a Dios dejaron todo para proteger sus vidas. Una vez que se estaban acomodando en Egipto tuvieron que dejar atrás su nueva vida y regresar a Israel. Es muy posible que los regalos de los magos de oriente (oro, incienso y mirra) ayudaron a sufragar los gastos de su estadía en Egipto (Mat. 2: 11). Jesús, por lo tanto, supo lo que implica llegar a un país diferente por necesidad y no de paseo como turista.
Jesús también fue un inmigrante dentro de su propio país. Al ser de Nazaret y ministrar en Judá, Jesús experimentó la discriminación de sus propios paisanos. Al inicio de su ministerio, Natanael exclamó las palabras que reflejaban la percepción general de aquellos que pensaban que su región tenía más importancia que otras, “¿De Nazaret ha de salir algo bueno?” (Juan 1:46). Jesús creció en Nazaret, un pueblo que pertenecía a la región de Galilea y que era considerada de mucho menor importancia que Judea, la región del sur y en donde se encontraba la capital, Jerusalén. Desgraciadamente los seres humanos tenemos la tendencia a ser regionalistas y considerar que nuestros lugar de origen o residencia nos da un valor agregado que otros no tienen. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se identifica con aquellos que son marginados y cuyo valor es minimizado por su lugar de procedencia.
En segundo lugar, todos los cristianos somos inmigrantes. La Biblia es clara al afirmar que al recibir la vida eterna que Jesús ofrece por su gracia nos convertimos en ciudadanos del cielo y que ahora somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Los siguientes pasajes nos confirman esta realidad:
“Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo” (Fil. 3:20).
“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios” (Efesios 2:19)
“Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra” (Heb. 11:13)
“Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma” (1 Pedro 2:11)
Así que, Jesús fue un inmigrante y todos los cristianos somos inmigrantes. Algunos además somos inmigrantes en un país o región diferente de donde nacimos y crecimos. Aquellos que sabemos lo que se siente vivir como extranjeros terrenales podemos identificarnos con Jesús quien nos entiende y nos consuela. Nuestro Señor experimentó lo mismo que muchos inmigrantes en todo el mundo enfrentan a cada día. Jesús es nuestro refugio y fuente de inspiración para salir adelante en medio de los conflictos migratorios.
Al reconocer que Jesús fue un inmigrante, todos también podemos tener empatía por los extranjeros e inmigrantes que viven a nuestro alrededor. En Mateo 25 Jesús dijo que el que recibe a un extranjero también lo recibe a él y el que lo rechaza también lo rechaza a él (v. 35; 43). Nuestro llamado principal es ver a los demás con los ojos de Cristo, es decir, como personas valiosas y con dignidad intrínseca sin importar su origen o condición social. Es cierto que cada país tiene el derecho y la obligación de proteger a sus ciudadanos, pero como seguidores de Cristo tenemos que recordar que también nosotros somos extranjeros e inmigrantes en esta tierra. Sin importar nuestras preferencias políticas, Jesús nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas (1 Pedro 2:21).
 Biola University
Biola University
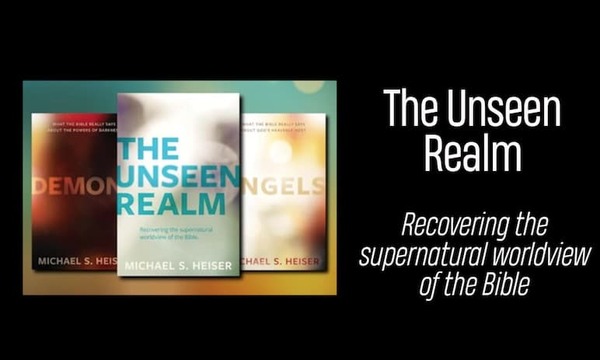
.jpg)
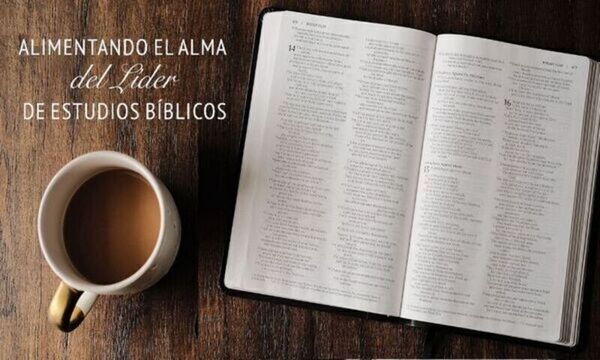
.jpg)